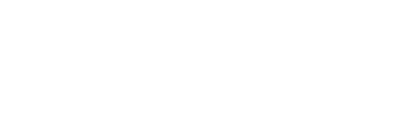Por qué puede ganar o perder el PRM

POR MARINO BERIGUETE.- Los partidos no ganan ni pierden elecciones por azar. Las pierden, casi siempre, por ceguera; por esa arrogancia que se instala en los pasillos del poder como un perfume dulce y embriagador; por no comprender el momento que habitan ni leer, con lucidez, las señales del tiempo.
Las ganan, a veces, no tanto por sus méritos como por su astucia para adaptarse a los límites —y a las posibilidades— del contexto histórico que los rodea.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), que a partir del próximo dieciséis de agosto se adentrará en el tercer año de su segundo mandato consecutivo, se encuentra ahora en ese punto delicado, casi invisible, donde el éxito puede trocarse en desgaste, donde la consolidación institucional amenaza con disolverse en el vértigo del poder mal administrado, sobre todo por algunos de sus funcionarios medios y altos, cuya falta de visión política es inversamente proporcional a su ambición personal.
Un partido en el poder, cuando busca prolongar su ciclo histórico, necesita algo más que cifras macroeconómicas o campañas publicitarias optimistas. Necesita, sobre todo, madurez política. Y esa madurez no se proclama: se demuestra. Comienza, por ejemplo, en la forma en que elige a su candidato o candidata. No basta con que el escogido tenga buenos números en las encuestas o una imagen favorable. Lo verdaderamente importante es que el proceso que lo conduzca sea legítimo, inclusivo, y —aún más— reconocible y aceptado por todas las sensibilidades internas del partido. Porque el verdadero adversario de un candidato oficialista no es el opositor externo, sino la fractura que puede abrirse dentro de su propio partido, si la selección se percibe como impuesta, excluyente o arbitraria.
La unidad, en política, no es un eslogan ni una orden: es una forma superior de la inteligencia colectiva. La dirección del PRM deberá tener la habilidad —que es también un arte— de convertir a sus precandidatos derrotados en los principales defensores del elegido, en tejedores de una narrativa común, en militantes leales de un proyecto que, si quiere sobrevivir, necesita que los egos se subordinen a una estrategia más amplia. Comprender que la diversidad interna no es una amenaza sino una riqueza —siempre que esté organizada y dirigida— equivale a tener media victoria asegurada.
Pero eso no basta. Porque gobernar bien no es lo mismo que parecer que se gobierna bien. La narrativa del buen gobierno —ese relato que convence, que entusiasma, que moviliza— necesita una estrategia de comunicación clara, coherente y sostenida. Los hechos, por sí solos, no hablan. Necesitan intérpretes, voces, rostros. Necesitan voceros que no se escondan detrás de un lenguaje tecnocrático o de una supuesta superioridad moral, sino que bajen al terreno, miren a los ojos a los ciudadanos y traduzcan la gestión en símbolos compartidos, en historias comprensibles, en relatos que despierten pertenencia.
El PRM ganó su segundo mandato gracias a una conjunción de factores: los resultados obtenidos, el desgaste de quienes les precedieron, el liderazgo indiscutido del presidente, y —sobre todo— los pactos con fuerzas minoritarias que amplificaron su legitimidad y le permitieron gobernar con una base política más amplia. Esos pactos, sin embargo, deben ser honrados. No solo por una cuestión de ética —que ya sería bastante—, sino porque un eventual tercer período, o una sucesión con vocación de hegemonía, no será posible sin alianzas sólidas, sin compromisos cumplidos, sin la confianza que da la palabra empeñada y respetada.
Hay, además, un aspecto menos visible pero esencial: la relación del gobierno con la sociedad civil. El Estado no es una ONG ni un club de tecnócratas ilustrados. A veces, en nombre de la neutralidad, se termina entregando cuotas de poder a sectores que no solo son ajenos al proyecto político, sino que conspiran, de manera sutil o abierta, contra sus fundamentos. El PRM debe aprender a distinguir entre los técnicos útiles —aquellos que suman, que entienden el rumbo y lo fortalecen— y los oportunistas ideológicos que solo buscan puestos, contratos o influencias. No basta con ocupar el gobierno: hay que gobernar con un proyecto político nítido, y eso exige tener a los cuadros más leales y capacitados en los lugares clave del Estado.
Ahora bien, ¿por qué podría perder el PRM?
Por error. Por soberbia. Por confundir el poder con un derecho natural en vez de un encargo efímero. Por dejar que el poder se vuelva costumbre y no ejercicio. Por no renovar sus estructuras en cada provincia, por permitir que el partido se desvanezca mientras el gobierno se encierra en sí mismo, sordo a los matices, ciego a los avisos. Por descuidar la reorganización, por dejar ministerios y direcciones estratégicas en manos que no son perremeístas, por olvidar que el poder sin estructura partidaria es como un edificio sin cimientos: se tambalea al primer temblor.
En política, el desgaste no siempre es visible hasta que es irreversible. Y cuando lo es, ya es tarde. El PRM está aún a tiempo de decidir qué quiere ser: continuidad lúcida, consciente de sus límites y sus deberes, o repetición sin alma, sin relato y sin futuro.
Hasta el próximo lunes, con la FP.